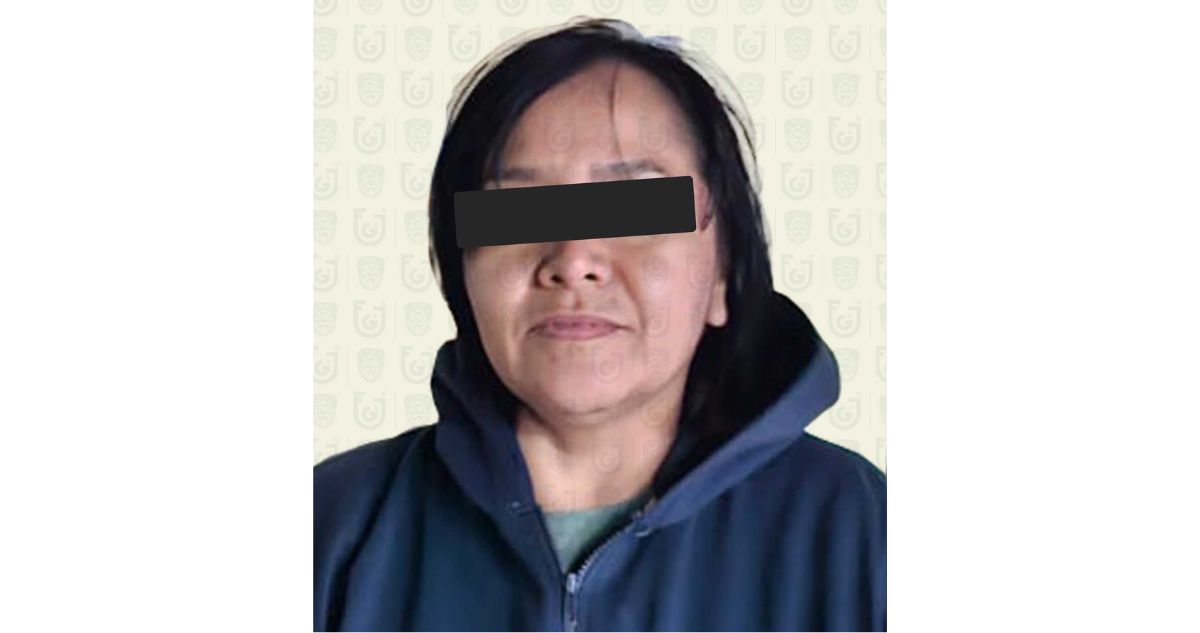El Oasis de la Insignificancia
Óscar de la Borbolla
Jóvenes y viejos: dos miradas que no se encuentran
23/07/2025 - 12:04 am
"El saber de que todo lo que uno hace o deja de hacer tiene consecuencias: el joven también lo sabe, pero lo sabe de oídas; el viejo, por 'experiencia'".

Hay dos momentos en la vida muy distintos: cuando la vista se tiende hacia el futuro y todo son proyectos, sueños y afanes por cumplir, y cuando se vuelve la mirada y están los logros efectivos, los resultados a veces penosos y a veces mejores de lo que uno se propuso. Son dos edades: en la primera solo hay tiempo y ganas, en la segunda, la vida ya vivida.
Estas actitudes son enteramente diferentes: en la primera a uno le parece que todo es posible, y en la segunda se tiene que aceptar, ante los hechos, lo que sí fue posible, pues las fuerzas y habilidades que uno creyó tener, a la hora de la verdad resultaron precarias. Estos dos momentos determinan que los jóvenes sean, en general, engreídos: demasiado convencidos de su valor; y los viejos, en cambio, que ya midieron sus verdaderas fuerzas, resulten más humildes y cautos.
Si uno lo piensa: no está mal que la juventud sea arrogante, pues sin esta seguridad en uno mismo, sin esa confianza en que uno lo puede todo, no llegaría ni a ninguna parte. Y tampoco está mal que en la vejez uno ya admita lo que en realidad fue capaz de hacer, y admita esos sueños a medias y, en ocasiones, hasta la profundidad de los barrancos donde yacen incumplidos los grandes anhelos.
Hay, sin embargo, una claridad que conviene poseer al margen de la edad que uno tenga, pues esa claridad impide, cualquiera que sea el caso, el abatimiento, ese estado de muerte en vida. Me refiero a la claridad que da entender la importancia que juega el azar en todo lo que uno emprende, pues la intervención del azar es el factor inevitable con el que hay que contar en cualquier momento de la vida.
Sin embargo, la aceptación de este factor es otra de las diferencias entre los jóvenes y los viejos, pues los primeros están convencidos a tal grado de sus fuerzas, que excluyen de sus cálculos el azar y, por ello, no solo sienten que todo dependerá de ellos, sino que se creen literalmente omnipotentes; los viejos, por su parte, al haber experimentado el constante entrometimiento del azar en sus planes, comprenden que lo logrado, por mucho que sea, solo de forma mínima dependió de ellos. La claridad de esta conciencia es la que comúnmente se llama experiencia y, en ocasiones, sabiduría, pues sabio es quien entiende que el azar es la variable que se inmiscuye siempre.
Pero la experiencia a que me refiero, ese vivir los días una y otra vez, no solo hace comprender la presencia permanente del azar, sino que proporciona otro tipo de conciencia: la comprensión práctica —no meramente teórica— de la relación causa-efecto, es decir, el saber de que todo lo que uno hace o deja de hacer tiene consecuencias: el joven también lo sabe, pero lo sabe de oídas; el viejo, por "experiencia".
El arrojo, la disposición a la aventura y, ¿por qué no?, la irresponsabilidad surgen, en muchos casos, de ese mero saber de oídas. "Sí, sé que eso pasa, pero no me pasará a mí" es la frase que mejor muestra lo desvaído que es el saber de oídas. Y en asuntos como la relación causa-efecto saberla solo de oídas puede traer resultados lamentables. El saber por experiencias, en cambio, hace que se entienda la férrea concatenación que eslabona la causa con el efecto: que a un acto siguen sus inevitables consecuencias.
Existe, no obstante, una irresoluble paradoja: poca experiencia da una vida imprudente, pero mucha experiencia no permite vivir. Caminar solo en la glorieta de lo seguro y controlable se parece muy poco a lo que llamamos vivir; caminar hacia adelante, hacia lo incierto apostando ingenuamente a que sí se logrará el propósito, tiene una mayor semejanza con vivir, pues la vida podría decirse que es sinónimo de riesgo. ¿Cómo vivir con más pasado que futuro? es la pregunta que a mí me interesa.
A ti, ¿cuál te interesa?
MÁS EN Opinión

Fundar
México ante el Subcomité para Prevenir la Tortura: entre avances legales e impunidad
""La impunidad, se mantiene como el hilo conductor, igual que los obstáculos que se presentan para la..."

Álvaro Delgado Gómez
Los impostores: De Claudio X. a Televisa
""Queda claro que los opositores a toda reforma son los que representan el antiguo régimen, los defen..."

Óscar de la Borbolla
El Sufismo, un modo no occidental de entender
""Siempre he querido entender: entender lo que me rodea, descifrar cómo funcionan las cosas, aclararm..."