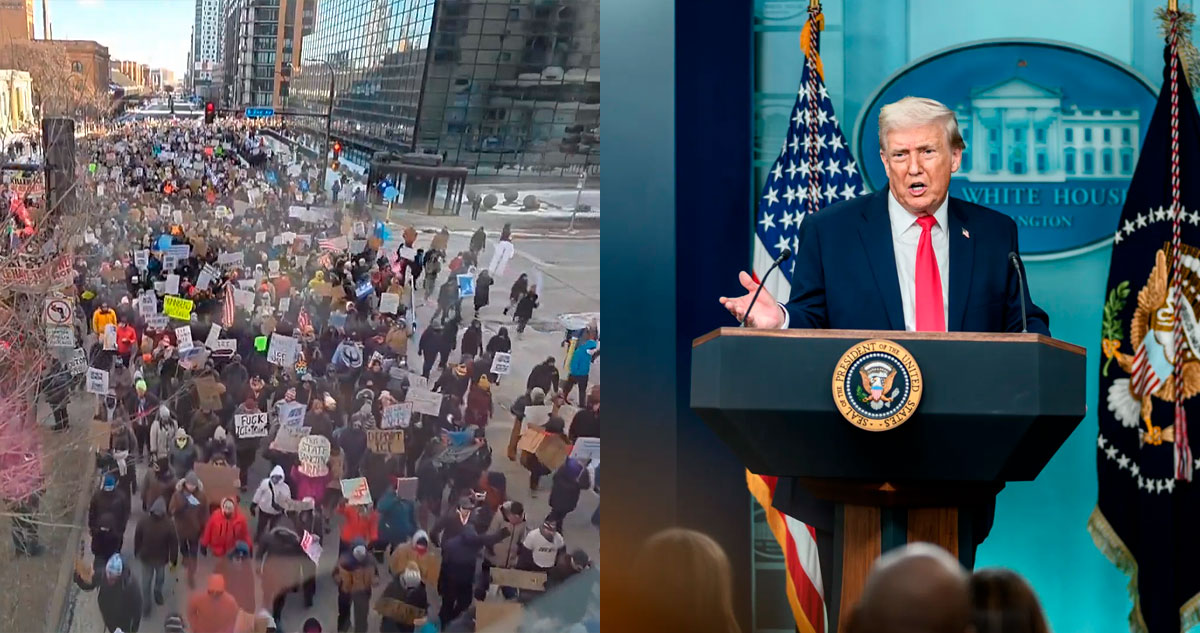Jorge Javier Romero Vadillo
De fetiches y otras fantasías para la autosatisfacción
11/12/2025 - 12:01 am
"La autonomía fue una forma de construir islotes de servicio profesional en un océano de burocracia clientelista, sistema de botín e incentivos de lealtad personal, ajenos a cualquier lógica de capacidad técnica o visión de largo plazo".


Hace unos días un joven intelectual orgánico del nuevo régimen, uno de los que suele buscar racionalizaciones relativamente elaboradas y se permite incluso cierto disenso, sin pasarse de la raya —como bien ha caracterizado Mariano Sánchez Talanquer a los ideólogos menos burdos del oficialismo—, salió con la novedad de que durante la oscura noche neoliberal (etapa que, según la nueva historia oficial, abarca sobre todo el periodo de democracia que vivió México en los primeros años del siglo XXI), se había fetichizado la autonomía, como si el diseño institucional fuera la panacea frente a las desviaciones humanas.
La tesis no es nueva, pero dicho por Carlos Pérez Ricart adquiere cierto lustre, que inmediatamente replican en redes sociales sus acólitos, esos que repiten la línea con la esperanza de que una beca o una dirección general los redima de sus mediocridades. El argumento es de una simpleza conmovedora: como el modelo de autonomía institucional no produjo por generación espontánea una república de jueces daneses, entonces debe ser desechado como un capricho tecnocrático, una máscara importada para encubrir los vicios de la clase política del pasado.
La idea de que las autonomías fueron una moda exótica impuesta por organismos multilaterales o despachos extranjeros resulta tan superficial como conveniente. En realidad, los órganos constitucionales autónomos fueron una creación jurídica y política mexicana, una respuesta coyuntural a la incapacidad del aparato estatal tradicional de operar con profesionalismo y con horizontes de largo plazo. No fueron un conjuro tecnocrático, sino una solución negociada ante la captura sistémica de las agencias gubernamentales que ha caracterizado a toda la historia mexicana y que ahora se está haciendo todo por revivir.
La autonomía fue una forma de construir islotes de servicio profesional en un océano de burocracia clientelista, sistema de botín e incentivos de lealtad personal, ajenos a cualquier lógica de capacidad técnica o visión de largo plazo. Se diseñó como una arquitectura institucional para aislar funciones clave —estadística, transparencia, regulación, fiscalización, procuración de justicia— de la rebatiña política, derivada de la lucha partidista, una vez terminado el monopolio político que ahora los jóvenes turcos pretenden revivir. Su objetivo era resguardar decisiones estratégicas del apetito faccioso que todo lo quiere subordinar a la voluntad del supremo Poder Ejecutivo. Fue un primer paso para crear un Estado democrático como espacio de coaliciones entre fuerzas con visiones, programas e ideologías diversas, para dispuestas a aceptar mecanismos de arbitraje relativamente despersonalizados, propios de un orden social abierto.
Sólo algunos ingenuos siguen pensando que los órganos autónomos iban a estar integrados por ciudadanos arcangélicos, sin intereses propios y sin ideología. No dudo que entre los defensores del modelo de autonomías existan quienes aspiraran a esa bobería, caricaturizada en la crítica de Pérez Ricart y quienes con menos talento repiten sus lindezas. La idea de los órganos autónomos es tener mecanismos de Gobierno donde convivan diversas visiones y se tengan que construir acuerdos. El caso de la Fiscalía, distinto por la naturaleza personal del encargo, lo que se buscaba era la renovación y la profesionalización de la antigua Procuraduría, siempre usada como arma política durante los gobiernos del régimen del PRI, por lo que se estableció una designación donde la propuesta presidencial fuera avalada por una mayoría calificada que implicara una coalición.
Pero claro, es más cómodo atribuirle al modelo los fracasos de quienes lo sabotearon desde su origen. El caso paradigmático es el de la Fiscalía General de la República. Lo que ocurrió con Alejandro Gertz Manero no fue el colapso de la autonomía, sino la decisión política de convertirla en simulacro. Primero, cuando Enrique Peña Nieto quiso imponer a un incondicional (valido puse en mi colaboración de la semana pasada y el duende perverso de la corrección puso válido) para garantizarse impunidad. Después, cuando Andrés Manuel López Obrador eligió a un personaje siniestro, ajeno a toda idea de renovación institucional, para encabezar la nueva Fiscalía.
Gertz nunca creyó en la autonomía ni la implementó. Conservó la estructura vertical de la antigua Procuraduría, frenó la profesionalización del Ministerio Público y utilizó el cargo para sus vendettas personales. La autonomía, en sus manos, fue una simulación, un cascarón jurídico que ocultaba la continuidad de las peores prácticas del viejo régimen. Y sin embargo, en el curioso mundo de la apologética lopezobradorista, esto se presenta como evidencia de que el modelo nunca funcionó. Hay que tener esófago para comulgar con esas ruedas de molino.
Lo que los críticos de la autonomía omiten —convenientemente— es que su debilitamiento no ha traído mejores resultados, sino una recaptura sistemática del aparato estatal por parte del Ejecutivo. No se desmontaron por disfuncionales, sino por incómodas. Las vaciaron de presupuesto, les impusieron operadores obedientes, desplazaron a sus liderazgos y las convirtieron en escenografías institucionales: fachadas vacías que simulaban cumplir funciones que ya no ejercían. Finalmente, con el uso de una aplastante mayoría fraudulenta, las desaparecieron.
Ese cuento de la autonomía como fetiche no es más que coartada para la restauración autoritaria. Una narrativa elaborada con pretensiones teóricas para justificar el regreso al control vertical de todas las palancas del Estado. Se empieza desacreditando el modelo como disfuncional y se termina celebrando la concentración del poder como si fuera una forma superior de eficacia. Pero el verdadero fetiche está del otro lado: en la fantasía regresiva de que una voluntad unificada —encarnada en el líder y sus fieles— puede reemplazar al derecho, a la técnica y a la deliberación.
Estos jóvenes doctrinarios, tan contemporáneos en sus referencias y tan arcaicos en su fe, (me recuerdan mucho a los jóvenes que en 2014 irrumpieron con Podemos en la política española con una crítica ahistórica de lo que llamaron el “régimen de la transición” y acabaron en un ridículo estrepitoso) no creen en la democracia constitucional ni en el Estado de Derecho. Desprecian la pluralidad, aborrecen los contrapesos y desconfían de la deliberación como método para producir decisiones legítimas. Su modelo no es una república democrática, sino una fantasía de redención impuesta desde una supuesta racionalidad única, encarnación de la voluntad general, del pueblo bueno. Se asumen herederos de la autocracia ilustrada, aunque su versión local esté encarnada por Andrés Manuel López Obrador y su devota escudera, Claudia Sheinbaum. Dogmas sin luces, obediencia sin ilustración. Creen que ha bastado con la llegada del ungido para que todo funcione por magia moral. En su evangelio político, el pluralismo es estorbo, la técnica es sospechosa y el derecho es un simple instrumento de opresión. Por eso desprecian las reglas: porque creen tener la razón. Y con eso, les basta.
MÁS EN Opinión

Jorge Zepeda Patterson
El combate a la corrupción está en otro lado
""Había expectativas de que el combate a la corrupción se convirtiera en una tarea prioritaria del ll..."

Muna D. Buchahin
El botín
""Ministros que nos juraron austeridad, cercanía y ahora quieren suavizar el tema diciendo que fueron..."

Rubén Martín
Capitalismo obsceno
""Si Elon Musk quisiera gastar un millón de dólares al día, le llevaría 714 mil días, o casi dos mil ..."