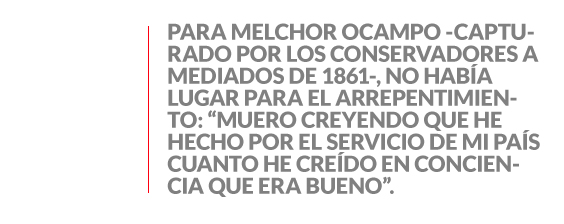Autor: Alejandro Rosas
Aprendieron a morir con valentía. Su amor a la patria y sus convicciones religiosas o políticas estaban por encima del amor por la esposa o los hijos. Los hombres del siglo XIX encararon su destino estoicamente y marcharon a los campos de batalla con cierto ánimo romántico invocando a la Providencia y a la muerte.
Si la Providencia lo permitía, la muerte tardaba en llegar: “Confiemos en que la Divina Providencia nos seguirá protegiendo como hasta aquí”, dijo Benito Juárez cuando peregrinaba con su gobierno por todos los rincones del país durante la guerra de Reforma. “La providencia ha querido que mi historia sea la historia de México desde 1821”, apuntó pretenciosamente Santa Anna en el ocaso de su vida. No fue un azar que el general Juan Álvarez eligiera “La Providencia”, como nombre para su hacienda, si a ella se había acogido para triunfar en la revolución de Ayutla. Los tres hombres murieron en cama.

Pero si la muerte se presentaba tempranamente, la Providencia sufría una transmutación que la despojaba de toda divinidad, para convertirse en una creencia burda, más cercana a la superstición: la suerte. Para el ambiente religioso que predominó durante el siglo XIX, resultaba impensable que el guerrero caído en desgracia culpara a la Providencia de su destino, en cambio, se complacían encontrando una explicación y cierto consuelo en la suerte, en la mala suerte.
Sin importar la bandera que defendieron, decenas de hombres que bebieron de la boca de los fusiles frente al pelotón de fusilamiento lo hicieron con entereza y valentía. Con una frialdad tan profunda como la propia muerte. Para Melchor Ocampo -capturado por los conservadores a mediados de 1861-, no había lugar para el arrepentimiento: “Muero creyendo que he hecho por el servicio de mi país cuanto he creído en conciencia que era bueno”.
Para el liberal Leandro Valle, su fusilamiento (1861) era finalmente el destino del guerrero: “Voy a morir, porque esta es la suerte de la guerra, y no se hace conmigo más que lo que yo hubiera hecho en igual caso; por manera que nada de odios, pues no es sino en justa revancha”.
Para el general republicano José María Arteaga (1865), su única preocupación fue heredar el recuerdo de una vida honorable: “Hoy he caído prisionero y mañana seré fusilado. Muero a los 33 años de edad. En hora tan suprema, es mi consuelo legar a mi familia un nombre sin tacha”. Incluso Maximiliano (1867) se dio tiempo para reivindicarse como mexicano: “Que mi sangre selle las desgracias de mi nueva patria”.
Eran otros tiempos. Tiempos en que la palabra empeñada, el honor y la convicción eran las mejores prendas de los mexicanos. Tiempos en que los hombres, como señaló en alguna ocasión Antonio Caso, “parecían gigantes”.
Publicado por wikimexico / Especial para SinEmbargo